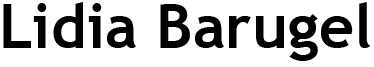La embarcación vira con un rumor sordo el recodo del río Paraná para entrar en el arroyo de los Teros. Estoy sentado a la sombra en una de las bandas y tengo la mano en los ojos para evitar el reflejo del sol sobre el agua. Miro la costa. Allá los veo. Marcos y Lucía caminan bajo los sauces hacia el muelle. Vienen a recibirme.
Llego a la isla con las pequeñas transformaciones que mi cuerpo sufre día a día: más blanco el poco pelo que va quedando en mi cabeza, y una panza que antes no tenía y que ahora me desbalancea con el rolido de la lancha. Abro los brazos antes de poner un pie en tierra. Marcos y yo nos estrechamos sobre el muelle de madera bajo el sol fuerte de la mañana. Se aparta para mirarme y deja las manos firmes en mis hombros.
Estás igual, miente. Lucía espera de pie a su lado. Con ella nos confundimos en un abrazo mullido. Es este el instante que yo ansiaba cada uno de los días, allá en la ciudad, es un contacto muy breve y quisiera que no terminara nunca. Hundo la cara en su cuello para sentir su olor a sauce, su olor moreno. Marcos nos mira.
Este abrazo en el que nos enredamos con su mujer es siempre más prolongado de lo que él quisiera, pero no puedo evitarlo. Lo necesito impregnado en mi piel hasta el próximo encuentro.
Tu cuarto está listo, dice Lucía. Giran para encaminarse hacia la casa pero lo detengo con un gesto: atrás mío desciende de la lancha una mujer cargada con bolsos y paquetes. Intenta sujetar el gran sombrero blanco que se resbala de su cabeza y baja con movimientos torpes porque lleva una pollera demasiado corta y ajustada a los muslos que le impide saltar. La presento a mis amigos, que la miran desconcertados. Esta vez no llego solo, llego a la isla acompañado por una mujer joven, con unas tetas formidables.
Estamos sentados en la mesa de la galería, a la sombra de las glicinas. Con el primer vaso de vino Marcos y yo nos disponemos para una pulseada, como en cada encuentro. A ver quién gana ésta, le digo, y alzamos las manos. Pero no nos tocamos, ni siquiera nos rozamos los dedos, quedan los codos afirmados en la mesa y las manos en el aire antes de intentar siquiera comenzar la puja. Nos miramos. Decididamente somos otros.
Tenemos los músculos blandos y la energía que irradiábamos hasta hace tan poco se diluye como en agua.
También Lucía está envejeciendo, tiene el rostro más dulce y su cuerpo macizo va perdiendo las formas, pero aún tiene mucho de la belleza extraña que tanto me encendía. Los tres cumpliremos sesenta este año.
Otra vez estoy aquí y siempre me sucede lo mismo: ansío llegar a la isla y apenas llego quiero irme. Es un momento que espero y temo y del que regreso muy herido, siempre con el mismo recuerdo clavado entre los ojos: el mal día en que Marcos me arrancó de los brazos a esa muchacha misteriosa y morena que yo había logrado asir por un tiempo tan breve. Marcos se la había llevado sin preguntar y sin pedirme permiso. La tomó en cuanto le puso los ojos encima. Y allí quedé sin reaccionar, maldiciendo el universo. A lo largo de estos años fui testigo de cómo armaron una sólida red de hijos y recuerdos en la que hoy se sostienen como sobre un columpio fascinante. A veces los visitaba con frecuencia y de tanto en tanto desaparecía por mucho tiempo. Un verano los ayudé a migrar de la ciudad al Delta para instalarse en esta isla protegida entre dos ríos, en una casa de madera sobre pilotes y rodeada de galerías con glicinas. Aquí tengo un cuarto propio, una cama angosta, muchos libros y una ventana grande desde la que se ve el río.
Otro verano, mientras Marcos concluía una novela encerrado en su estudio, ayudé a Lucía a montar el vivero de raras flores nocturnas que ocupa todo el fondo del terreno. Trabajamos juntos muy fuerte y durante un mes, transpirados y en silencio. Removimos y fertilizamos la tierra, sembramos los plantines y los transplantamos a cajoneras todas idénticas que habíamos fabricado con corteza de árbol. Después construimos un pequeño estanque a ras de tierra donde hoy flotan nenúfares de grandes flores blancas. Al final del día y después de bañarme en el río, yo me sentaba en la galería con un libro en las manos. Simulaba leer, pero mi secreto placer era mirar a Lucía trajinar entre plantas y niños, porque para ella niños y plantas eran una misma y sola cosa para sostener en los brazos.
Marcos llenó otra vez mi vaso y le miré las manos. No han cambiado. Tiene los mismos dedos blancos y largos, con las uñas impecables, como cuando era un niño. Crecí con él en el mismo edificio. La escalera entre los dos departamentos era el lugar donde nos contábamos los últimos secretos y los primeros amores.
Jugábamos pulseadas para después tocarnos y comparar los músculos de los brazos, más firmes cada año. En esa escalera leímos nuestros primeros cuentos, porque desde entonces soñábamos con ser escritores, escritores famosos. Hoy Marcos ya tiene varios libros editados, y todos buenos, debo reconocerlo. Por mi parte, soy corrector en una editorial. Quedé siempre atrás sin poder alcanzarlo nunca, siempre atrás y a su sombra, con varios movimientos en desventaja en nuestros trabajos. Y con las mujeres.
Aquí estoy. Otra vez de regreso en la isla. Marcos me espera en su mundo perfecto y con un nuevo libro que me extiende con algo de soberbia. Otro libro. Lo recibo con displicencia, pero sé que más tarde leeré ávidamente cada palabra, y que dedicaré horas a revisar, con minuciosidad de entomólogo, las críticas que vayan saliendo en los medios.
Dejo el libro sobre la mesa y me levanto para acodarme en la baranda de madera. Allá abajo el río corre manso y claro. Sigo con la mirada el viaje de un gran tronco que flota a la deriva, parece un animal que levanta la cabeza sobre el agua. En la costa una garza estira el cuello y despliega las alas. Levanta vuelo.
Lleva bien sujeto en el pico un pequeño surubí aún vivo, que se retuerce con desesperación. El vino y el aroma azucarado de las glicinas en flor nos están embriagando. Hemos bajado las manos, sin llegar a la pulseada. Llenamos un vaso tras otro y a Marcos se le pierden los ojos en los pechos de la mujer que traje. Se le enredan allí los ojos, quedan trabados, y veo a esa mujer -que me pertenece- reflejada en las pupilas dilatadas de mi amigo. Celebro entonces que mi cama sea tan angosta porque en esa cama angosta sé que nos imaginará Marcos de noche, sudados y prensados, cada noche me sabrá encaramado sobre esta tremenda mujer de tetas colosales. Y más que el placer de tenerla aplastada debajo mío en la cama, me deleito ahora sabiendo que la mostraré a mi amigo a la mañana, con el cansancio del placer en los ojos y el inequívoco perfume excitante del sexo con testigos.
¡Esta semana estuvimos dos veces por día dale que dale, meta y ponga! ¡Vieras como la tengo! le digo a Marcos, y dibujo un círculo obsceno en el aire. Las carcajadas disparan un aleteo de pájaros en los sauces cercanos. La mujer mira sin entender el alboroto y ríe también, estirada al sol, con los labios húmedos y abiertos. Lucía, que no ha reído, se levanta de la mesa. Tiene el rostro crispado y un gesto de disgusto en la boca. La conozco bien y sé que está herida. No sabe para qué se puso de pie, ni qué busca. Camina. No logra ubicarse en ningún sitio, se mira el dorso de las manos y no se reconoce en el espejo al que la veo acudir buscando una imagen ya perdida. Maldice. Está enojada con todos, con nosotros, con ella misma, con la isla.
La miro bajar de la casa hacia el parque para buscar paz en su mundo privado, su vivero. Allí se echa a la sombra de un sauce con los pies rozando el agua del estanque. Sé que quiere estar sola. Marcos, que no advierte la furia de Lucía, llena otra vez los vasos. Tiene los ojos rojos y brillantes por el vino, y fijos en la mujer que traje a su casa. Ella se curva a mi lado como una gata. Marcos la mira. No puede dejar de mirarla, la está comiendo con los ojos.
Este es el momento justo. Sin ruido, dejo el vaso sobre la mesa. Me levanto y camino por la galería.
Lentamente, sin apuro, desciendo por la escalera de madera hasta el parque. Estoy descalzo y los escalones crujen bajo mis pies con un sonido flexible. Mientras me acerco al vivero, arranco hojas de sauce y las froto en la palma de la mano. Me llevo los dedos a la nariz, a la lengua. Este es su olor. Es el olor de ella.
Lucía está echada en el pasto con los ojos cerrados. No sé si duerme. Tiene las manos enlazadas bajo la cabeza y el rostro sereno. Me tiendo a su lado. Le aparto un mechón de pelo que le cruza la frente. Estás tan linda, le susurro al oído y hundo mi rostro en su cuello. Con movimientos seguros deslizo la mano bajo su camisa para acariciarle la piel suave del vientre, y cuando comienzo a recorrer el tibio camino hasta su pecho, Lucía abre los ojos y sonríe.