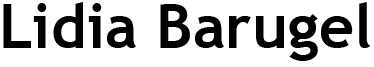Boquea sin aire. Lo conectan con aparatos, lo punzan, lo pinchan, lo dan vuelta. No interesa que sea una cáscara vacía. No interesa que él mismo haya declarado en todas las formas que ya no quiere vivir. Percibo la respiración en los pulmones hundidos y el corazón batiendo en el cuello, allí donde la piel cae en pliegues desiguales. Tiene clavado el suero en el brazo y la máscara de oxígeno cubriendo la cara en la que ya se dibuja la calavera.
Sé que morirá pronto y espero el final. Necesito saber el momento justo para estar a su lado. Estoy alerta junto a mi padre, tengo su mano en mi mano. Agoniza en la cama, descarnado y seco. Lo miro tratando de descubrir las pequeñas mutaciones que la muerte anuncia, quiero ver si es verdad que el alma sale en forma de nube, si es verdad que la mandíbula cae y que la boca se vuelve un agujero profundo con ecos de líquidos revueltos. Quiero conocer esa muerte, la que lo toma en los brazos como la última y más amorosa de todas sus mujeres. La Muerte, que se lo lleva antes de que él deje aclaradas todas las palabras, las señales ocultas, antes de que yo pueda agradecerle y reprocharle. Quiero mirarlo muerto sin avisarle a nadie y guardar la imagen del último momento, muerto para mí sola, sola con él por una vez en la vida. Sola con él, y no como siempre clavada como una estaca de celos detrás de mis dos hermanas.
Estoy de pie a su lado. La luz es suave, las cortinas están cerradas. En la pared veo la reproducción de una madonna casi púber con el niño en brazos. Púber y poderosa. En la cabecera de la cama hay un cristo que cuelga de la cruz, miro sus pies atravesados por un clavo. A los dos lados del cristo, las cinco botellas: una verde con un manómetro, cuatro rojas, dos monitores. Otro monitor para el nivel de oxigeno, catorce enchufes. Si, catorce. Dos barrales para suero con tres soportes cada uno, otro manómetro muy grande, dos máscaras. Las paredes son blancas y los zócalos redondos.
Le traen la bandeja con el desayuno. Come. Se mancha. Me pide que lo limpie. Y lo limpio mientras le miro la piel del pecho tirante, brillante, blanca, pegada a las costillas.
-Es feo llegar a viejo, dice.
-Bueno, trataré de no llegar. No parece haberme escuchado.
A lo lejos acelera un ómnibus. Me acerco a la ventana: el otoño amenaza el roble. Detrás del roble veo la iglesia San Martín de Tours. La puerta es de madera, doble, con forma de ojiva. El pórtico es de piedra blanca, majestuoso, concluye en lo alto en tres columnas escalonadas. Hay ajetreos, gente que entra y sale con adornos y flores. Supongo que al mediodía celebrarán un casamiento. Todo será alegría, mientras que enfrente, cruzando la calle, un hombre muere.
Vuelvo los ojos a su cama. Lo veo allí, siempre enojado con su vida y con su muerte. No es él, no lo reconozco. Me acerco con intención de hablarle. Vengo a pedirle que se suavice, que vuelva a la sonrisa. Que me enseñe palabras nuevas. Que me enseñe, como antes. Pero no le puedo pedir ternura en este otoño. Se derrumba, sabe que se le derrite la vida. Lo beso en la frente. No alcanzo a rozarlo y, como cuando era muy chica, me limpio los labios con el dorso de la mano. En silencio hago orden en sábanas y almohadas. Percibe mi impaciencia y se impacienta. Cuanto más requiere más me desoriento, me pongo torpe y pesada. Que le acomode el cuerpo, exige. Lo tomo por las axilas y lo levanto sin esfuerzo porque no pesa nada. No pesa nada, él, que era una montaña. Dice que le duele, quiere bajar de la cama. Temo que se caiga y se lastime, que se desarme entero. Tira las sabanas a un costado con un movimiento brusco. Veo sus muslos flaquísimos que terminan en dos pies hinchados y violáceos.
Estos no son sus pies. No son aquellos que dejaban una huella tan nítida en la arena cuando caminábamos juntos por la playa. Lo cubro. Me habla rápido y con voz fuerte. Todo lo que dice me produce un raro escalofrío y quisiera no estar allí, pero tampoco puedo irme. Me pide que lo peine y le paso un cepillo suave sobre el pelo blanco y abundante. Después, agotada, me derrumbo en el sillón y escondo la cabeza entre las manos. Ya no tolero más el penetrante olor a enfermedad, a remedios, a orines antiguos. Tengo la piel en carne viva.
Nos miramos y los dos medimos la distancia. Desde el día de mi nacimiento me procuró escudo, coraza, espada y hacha, me puso un nombre guerrero y me entrenó en la pelea. Nos hemos enfrentado tantas veces que ya era un juego de poderes, un ejercicio necesario, el desafío en un torneo del que salíamos fortalecidos más que heridos. Pero hoy desisto, depongo las armas que cargo desde siempre. Hoy no combato: está en el umbral de su muerte y bajo la mirada. Le doy por ganada la última batalla a él, que está perdiendo la guerra acostado y sin esperanzas en la cama.
No lo veo ahora en la cama de agonía. Lo veo plantado en la arena sobre dos pilares firmes. Me lleva de la mano en su andar de hombre joven y seguro que ha gozado la vida seduciendo mujeres. Está frente al mar, poniéndole el pecho a una ola grande. Es mi padre y es hermoso. Soy muy chica y camino detrás de él. Lo sigo pisando sus pisadas y salto y juego con su sombra. En la arena mi huella entra en la suya ocupando un espacio mínimo. Si estoy de su mano nada malo puede sucederme. Nada malo. Nací cuando él era muy joven. Fui un disgusto, un fastidio en los temblores finales de esa madrugada de parto. Él esperaba otra cosa.
Aparecí dejando un tendal de ilusiones quebradas: demasiadas hijas, demasiadas mujeres.
Lo miro en la cama, hundido y terminado. Su viaje en el témpano de la muerte -me consuelo- será su refugio y morada. Y cuando ese témpano comience a desplazarse hacia el tiempo sin tiempo, por un breve momento tendrá otra vez curiosidad en las pupilas, tendrá vida.
El enfermero dice: retírese que debo desnudarlo. Que no se vaya, responde él, es mi hija. Soy su hija, sí, pero no quiero ver otra vez el cuerpo roto. Me acerco a la ventana. El roble me rescata de este terrible lugar que me está partiendo en dos pero del que sin embargo no quiero irme. He perdido la noción del tiempo. Él ya no es él, sus pies hinchados no son los que yo alcanzaba en la arena. La muerte comenzó su trabajo por los pies.
Ya no puedo seguirlo, debo continuar sola.
Entonces salgo rápido del cuarto. En el pasillo tropiezo con una mujer que hace los primeros pasos después de operada. Su huella no deja rastros sobre la alfombra. Me mira con ojos mansos, ha perdido el pudor también ella, sólo le interesan su cuerpo y los dolores.
En la calle logro respirar más serena. Ya es mediodía. Camino hacia la iglesia. Hay mucha gente en la puerta.
Estoy parada en la vereda con los ojos fijos en la gente que entra. Hay alboroto y murmullos porque baja del coche la novia. Seguramente el último mes casi no ha comido para que le calce mejor el vestido blanco bordado. Lleva el pelo sujeto con primor, nardos en la cabeza, es bonita y ríe. Se inclina con mucha gracia para recoger el ruedo del vestido y avanza. La siguen dos nenas vestidas iguales, de blanco con puntillas rosadas. También llevan coronas de flores frescas en las cabezas, lazos en las cinturas y delicados bordados en los cuellos. Todo huele a almidones, a horas de planchas finas, a largos momentos de espejos y ornamentos.
Se abren las puertas y comienza el órgano a invadir cada espacio, una música dulce envuelve el aire y explota el Aleluya. Todos giran las cabezas hacia atrás. Avanzan primero las dos nenas de la mano, llevan canastas con pétalos de rosas que echan a su paso y sobre ellos camina lentamente la novia, tomada con dulzura del brazo de su padre. Todo es pulcro y sereno, todo perfecto. Quiero irme también de aquí.
Comienzo a caminar por la vereda de tilos cuando veo que avanza en sentido contrario, y apurada, una mujer exquisita, tenso el rostro, el vestido breve y tan ceñido al cuerpo que parece su piel, el pelo dorado suelto sobre los hombros desnudos, las piernas larguísimas. Camina segura sobre tacos muy altos. Tiene gotas de sudor sobre el labio, como perlas brillantes, diminutas. Lleva de la mano a una nena vestida igual a las dos que precedían a la novia. Giro para mirarlas. Se han parado frente a la puerta de la iglesia y dudan. Ya entraron, ya comenzó la ceremonia. Lo digo en voz alta. Las dos me miran y en esos ojos hay pánico.
Imagino a esta damita probándose el vestido día tras día, impaciente delante del espejo de luna, la modista arrodillada con los muslos juntos y los alfileres entre los labios. La niña ensayó la entrada con las otras dos tantas veces en las últimas semanas ¡y ahora es tarde! Tarde siempre por culpa de esa mamá que no termina de arreglarse nunca y de mirarse al espejo; llegan con retraso a todos lados, han corrido mucho pero ya pasó el momento, entraron todos a la iglesia sin ella. Entonces llora con desconsuelo. Tapa la música con aullidos cada vez más agudos de loba colérica, echada boca abajo en la vereda, sucio ya el vestido blanco, ladeada la corona de flores, roja y deformada de ira la carita redonda. Hay que retirarla rápido de la entrada, arruina la ceremonia, el silencio es total en la nave y en el altar los novios miran con furia hacia atrás.
Alguien cierra las puertas pesadas de la iglesia con un sonido seco, a maderas antiguas de bosques europeos.
Me detengo a mirar el roble. Demoro los ojos en el tronco y en las hojas que caen amarillas y rojas. Las ramas rozan la ventana del cuarto donde un hombre viejo espera, solo. Entonces siento que algo suave se desprende de mi mano: es la mano de mi padre. Me suelta. Me está soltando la mano.
Cruzo corriendo la calle, subo de dos en dos las escaleras hasta el tercer piso, llego a su cuarto y abro sin aliento la puerta. Allí están mis hermanas, juntas, abrazadas. Me miran desde ese abrazo con los ojos hinchados y una rara mueca de dolor en los labios. Acaba de morir, dice mi hermana mayor. Llegaste tarde.
“Segundo premio Concurso Interamericano de cuentos Avon”.
Editado en Cuentos de Luz y Sombra”
Vinciguerra, 2005