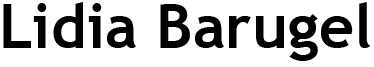Nos llevaría una semana atravesar el desierto para llegar al Monasterio de Santa Caterina. Éramos más de veinte, todos del último año del curso de arqueología. Iban con nosotros seis choferes, un guía que era también traductor, y un médico joven.
Con un balanceo de animales torpes los camiones avanzaban en fila levantando polvo. Al poco tiempo de partir desapareció todo rastro de verde. El desierto era un espacio vacío, lleno de colores.
Cuando al atardecer nos detuvimos en un waddi para pasar la noche, me aparté del grupo y me eché boca arriba en la arena. Sobre mi cuerpo había un cielo colmado de estrellas de un horizonte a otro y las pestañas se me llenaron de luces. No sabía que existían tantas y caían a pedradas, entre una y otra no había tiempo de
pedir tres deseos. Mi vientre era un desierto en el desierto y lo buscaba con la yema de los dedos, recorría la piel, tanteaba para descubrir si también allí habían caído trozos de cielos encendidos. Sí. Sobre mi piel descubrí aquella noche cielos que ardían. Lejos, muy lejos, destellaba la luz del campamento, ningún sonido
llegaba hasta donde yo estaba, acurrucada debajo de una noche tan compacta que cortaba el aliento. Allá, mi gente preparaba la comida, las guitarras y el fuego. Yo estaba sola, era un lagarto extendido, una impronta animal estampada en la arena. Se acomodó mi cuerpo como nacido allí, al suelo que se enfriaba, y todo fue
paz. La noche era de hielo y dormí a cielo abierto, soñé que clareaba y que un sol gigante me envolvía para urgirme la piel, para devolverme el calor al cuerpo y el color a las uñas.
Al amanecer me buscaron mis amigos. Me encontraron dormida hecha un ovillo, abrazada a mí misma y con una piedra por almohada.
Seguimos viaje después de levantar las carpas y apagar los fuegos, el traqueteo de los camiones sacudía los cuerpos, los batía, hacía crujir los huesos. Cantábamos. Pasaban de mano en mano las guitarras que sonaban blandas a medida que el calor aumentaba y bebíamos el jugo de naranjas haciéndoles un tajo en la corteza.
Cada una de esas naranjas fue un jardín en sombra en medio del desierto.
Al mediodía llegamos a un oasis en medio del vacío. Se alejaba un grupo de beduinos, habían dado de beber a los camellos y habían bebido ellos. La caravana se desvaneció en el horizonte, parecía no tocar la tierra.
Nada hay más hermoso, dijo alguna vez Saint Exupéry, que caminar despacio, muy despacio, hacia la fuente de agua. Allí fuimos. Bebimos y nos bañamos desnudos, el aire seco y la brisa caliente ardieron otra vez en la piel. Antes de partir llenamos las cantimploras en el profundo ojo de agua.
Después de marchar horas atravesamos un waddi angosto y llegamos al campamento beduino. Eran varias tiendas bajas, cuadradas, sembradas en la arena como piedras. Suele ser gente muy hospitalaria, pero hay que acercarse a paso de hombre sin levantar polvo ni sospechas, y dejamos los vehículos lejos para llegar a pie.
Caminamos de a dos, con el paso medido y mostrando abiertas las palmas de las manos vacías, desarmadas.
Una niña nos divisó y corrió a dar aviso, andaba descalza y leve sobre la arena caliente.
El jefe beduino nos recibió montado en su yegua oscura, a paso vivo y de costado. Apareció detrás de las dunas, silencioso, como un dios entre nieblas. Tapaba el sol con su cuerpo. Era un hombre enorme y curtido, rotundo, vestido de negro. Poco se revelaba del rostro cubierto más que el penetrante laberinto de su mirada.
Bien erguido, sujetaba las riendas con firmeza y tenía movimientos cautelosos, de fiera. Desde allá, arriba de su yegua, marcó la distancia abismal que lo separaba de nosotros, y después de mirarnos y medirnos, con un gesto breve de su mano nos invitó a entrar al campamento. Lo seguimos. Sorteamos una ronda de camellos que levantaban los hocicos con babas espumosas hacia el cielo. Sus gargantas vibraban con un ulular áspero.
Un chico les ofrecía una bolsa con pasto del desierto, un pasto duro y fibroso que crece apretado entre las rocas. Lo había cortado con un cuchillo curvo muy filoso, que guardó después en su cinturón con gesto adulto, con el mismo movimiento certero y sin vacilaciones con que sin duda lo había hecho su padre, y el padre de su padre.
Recorrimos el campamento. Las mujeres reunían cabras y ovejas con un chasquido de la lengua contra el paladar. Me rodearon para tocarme las manos y el pelo, me palparon caderas y pechos. Eran alegres. Tenían tatuajes azules en los rostros, líneas que recorrían la nariz en forma recta y que bajaban paralelas a los pómulos, señales que deambulaban cruzando las mejillas, puntos muy pequeños sobre la piel brillante. Las más jóvenes iban envueltas en misterio, nada y todo podía adivinarse debajo de las túnicas bordadas. Sólo mostraban los intensos ojos almendrados y guardaban los rostros detrás de velos engarzados con monedas de plata. Llevaban al cuello piedras transparentes, amuletos, que habrían de protegerlas contra el mal de ojo que acechaba siempre en cada forastero. Mi lenguaje, mi alianza era con ellas. Teníamos en común la sonrisa y los pies de nómades que no se detenían salvo por las noches. Venimos de tribus diferentes pero nos sabemos semejantes, quisiera tener los gestos de pájaro que ellas tienen, los tatuajes azules en mi rostro.
Los hombres eran bellos hasta lo indecible, oscuros, formidables, con las manos cuarteadas. Tenían los pómulos altos, las mandíbulas duras y los ojos siempre entornados por la arena que giraba en el aire, eran dos surcos, dos hilos con corazones negros en el centro. Yo los miraba de reojo, imaginando qué sentirían sus mujeres al ser acariciadas. Se sentaron en ronda en la arena, con las piernas cruzadas sobre alfombras de lana y bebieron el té del ocaso en pequeños vasos de vidrio engarzados en filigranas de bronce. Con un gesto invitaron a los hombres de mi grupo. Era un ritual arcaico del que no participaban nunca las mujeres. Me quedé algo más lejos.
Estaba arrodillada sobre un cuero de oveja bajo un cielo con movimientos violentos. En el desierto, el atardecer rompe el firmamento en pedazos, estalla con todos los rojos y naranjas posibles, son tan furiosos los colores que mudan y se agitan arriba que el cielo amenaza desplomarse de tanto ocaso y tanto peso.
Allá, en la ronda, el jefe beduino estaba sentado en silencio entre los hombres. Era mucho más alto que el resto, y más fornido. Me miró. Detuvo el vaso en la mitad del aire. Un diente de oro brilló húmedo en la miel salvaje de su boca. Yo bajé los ojos y me alejé despacio, imitando el movimiento silencioso y cautivo de las mujeres beduinas. Varias niñas me siguieron a distancia, sus caritas sucias eran como flores raras. Tenían el pelo seco y amarillo, quemado por el sol del desierto. Me regalaron dátiles. Después de comerlos hundí en la arena los carozos con la esperanza de regresar un día para verlos otra vez hechos palmeras.
Pasamos la noche en una carpa grande, cuadrada y baja, forrada en piel de cabra. El piso era de cuero curtido. Todo olía a animal. Esa noche dormí muy profundo, y soñé que volaba.
Partimos al amanecer hacia el Monasterio de Santa Caterina. Dejamos de regalo a los beduinos algunos cajones de naranjas. Por su parte, las mujeres me dieron un huso con lana de oveja recién hilada, y me colgaron al cuello una moneda de plata agujereada, muy antigua, para que me protegiera de por vida de mis propios extranjeros. Desde arriba de su yegua el jefe beduino nos despidió con una mano en alto y los ojos incrustados en mis ojos.
Marchamos en caravana por waddis agrietados levantando una espesa nube de polvo a nuestro paso. Yo miraba hacia atrás.
Llegamos por la tarde. El monasterio es el corazón del desierto. Lo vimos allá arriba, en el Monte de las Tentaciones, majestuoso y clavado en la piedra. A lo largo del día las sombras de sus torres deambulan entre las dunas calientes. Con los bolsos al hombro trepamos el abrumador peñasco de donde pende el enorme castillo de piedra. Ya adentro de los muros seguimos a un monje silencioso, atravesamos salas y recintos oscuros, pasillos y escaleras angostas.
Me asignaron una celda mínima alumbrada con velas. Allí viviría dos semanas. La puerta era muy baja y tuve que inclinarme para atravesarla, el piso era de pizarra negra. Tenía los techos en cimbra y estaba casi vacía: un catre angosto con una manta áspera y sábanas limpias, y una jarra con agua fresca en un rincón, sobre un banco de madera. Una ventana oval se abría al abismo del desierto.
Ocupé las mañanas en recolectar insectos, piedras y plantas que después de rotular llevaría a la universidad para su estudio. Por las tardes me encerraba en la biblioteca, al final del ala sur. Me permitían abrir los incunables bajo la mirada severa de un fraile. Sentada en una larga mesa de madera de roble y rodeada de íconos y códices, tuve entre mis manos un tesoro rarísimo: el evangelio sirio de Rabbula. Examiné los manuscritos ilustrados, las miniaturas de los antiguos textos armenios, giré en la palma de mi mano una tabla de arcilla de Ugarit. Respiraba apenas.
Justo frente a mis ojos -empotrado en la pared- un cofre protegido por mica transparente conservaba a la vista una reliquia de Santa Cira de Alepo: era el dedo índice de su mano derecha, tres huesitos que me señalaban rígidos. Conservaba todavía vestigios de carne y una uña delicada y blanca.padre de su padre.
Recorrimos el campamento. Las mujeres reunían cabras y ovejas con un chasquido de la lengua contra el paladar. Me rodearon para tocarme las manos y el pelo, me palparon caderas y pechos. Eran alegres. Tenían tatuajes azules en los rostros, líneas que recorrían la nariz en forma recta y que bajaban paralelas a los pómulos, señales que deambulaban cruzando las mejillas, puntos muy pequeños sobre la piel brillante. Las más jóvenes iban envueltas en misterio, nada y todo podía adivinarse debajo de las túnicas bordadas. Sólo mostraban los intensos ojos almendrados y guardaban los rostros detrás de velos engarzados con monedas de plata. Llevaban al cuello piedras transparentes, amuletos, que habrían de protegerlas contra el mal de ojo que acechaba siempre en cada forastero. Mi lenguaje, mi alianza era con ellas. Teníamos en común la sonrisa y los pies de nómades que no se detenían salvo por las noches. Venimos de tribus diferentes pero nos sabemos semejantes, quisiera tener los gestos de pájaro que ellas tienen, los tatuajes azules en mi rostro.
Los hombres eran bellos hasta lo indecible, oscuros, formidables, con las manos cuarteadas. Tenían los pómulos altos, las mandíbulas duras y los ojos siempre entornados por la arena que giraba en el aire, eran dos surcos, dos hilos con corazones negros en el centro. Yo los miraba de reojo, imaginando qué sentirían sus mujeres al ser acariciadas. Se sentaron en ronda en la arena, con las piernas cruzadas sobre alfombras de lana y bebieron el té del ocaso en pequeños vasos de vidrio engarzados en filigranas de bronce. Con un gesto invitaron a los hombres de mi grupo. Era un ritual arcaico del que no participaban nunca las mujeres. Me quedé algo más lejos.
Estaba arrodillada sobre un cuero de oveja bajo un cielo con movimientos violentos. En el desierto, el atardecer rompe el firmamento en pedazos, estalla con todos los rojos y naranjas posibles, son tan furiosos los colores que mudan y se agitan arriba que el cielo amenaza desplomarse de tanto ocaso y tanto peso.
Allá, en la ronda, el jefe beduino estaba sentado en silencio entre los hombres. Era mucho más alto que el resto, y más fornido. Me miró. Detuvo el vaso en la mitad del aire. Un diente de oro brilló húmedo en la miel salvaje de su boca. Yo bajé los ojos y me alejé despacio, imitando el movimiento silencioso y cautivo de las mujeres beduinas. Varias niñas me siguieron a distancia, sus caritas sucias eran como flores raras. Tenían el pelo seco y amarillo, quemado por el sol del desierto. Me regalaron dátiles. Después de comerlos hundí en la arena los carozos con la esperanza de regresar un día para verlos otra vez hechos palmeras.
Pasamos la noche en una carpa grande, cuadrada y baja, forrada en piel de cabra. El piso era de cuero curtido. Todo olía a animal. Esa noche dormí muy profundo, y soñé que volaba.
Partimos al amanecer hacia el Monasterio de Santa Caterina. Dejamos de regalo a los beduinos algunos cajones de naranjas. Por su parte, las mujeres me dieron un huso con lana de oveja recién hilada, y me colgaron al cuello una moneda de plata agujereada, muy antigua, para que me protegiera de por vida de mis propios extranjeros. Desde arriba de su yegua el jefe beduino nos despidió con una mano en alto y los ojos incrustados en mis ojos.
Marchamos en caravana por waddis agrietados levantando una espesa nube de polvo a nuestro paso. Yo miraba hacia atrás.
Llegamos por la tarde. El monasterio es el corazón del desierto. Lo vimos allá arriba, en el Monte de las Tentaciones, majestuoso y clavado en la piedra. A lo largo del día las sombras de sus torres deambulan entre las dunas calientes. Con los bolsos al hombro trepamos el abrumador peñasco de donde pende el enorme castillo de piedra. Ya adentro de los muros seguimos a un monje silencioso, atravesamos salas y recintos oscuros, pasillos y escaleras angostas.
Me asignaron una celda mínima alumbrada con velas. Allí viviría dos semanas. La puerta era muy baja y tuve que inclinarme para atravesarla, el piso era de pizarra negra. Tenía los techos en cimbra y estaba casi vacía: un catre angosto con una manta áspera y sábanas limpias, y una jarra con agua fresca en un rincón, sobre un banco de madera. Una ventana oval se abría al abismo del desierto.
Ocupé las mañanas en recolectar insectos, piedras y plantas que después de rotular llevaría a la universidad para su estudio. Por las tardes me encerraba en la biblioteca, al final del ala sur. Me permitían abrir los incunables bajo la mirada severa de un fraile. Sentada en una larga mesa de madera de roble y rodeada de íconos y códices, tuve entre mis manos un tesoro rarísimo: el evangelio sirio de Rabbula. Examiné los manuscritos ilustrados, las miniaturas de los antiguos textos armenios, giré en la palma de mi mano una tabla de arcilla de Ugarit. Respiraba apenas.
Justo frente a mis ojos -empotrado en la pared- un cofre protegido por mica transparente conservaba a la vista una reliquia de Santa Cira de Alepo: era el dedo índice de su mano derecha, tres huesitos que me señalaban rígidos. Conservaba todavía vestigios de carne y una uña delicada y blanca.
En esa misma mesa, por las mañanas, se inclinaban los monjes sobre pergaminos para copiar libros de alquimia, de astrología y magia. Trabajaban con pinceles de un solo pelo y con colores irreales tomados de las plantas. Por las noches, sentada frente a la ventana de mi celda, yo olfateaba el desierto y escribía. Todo era silencio. Siempre, y un poco antes de que saliera la luna, escuchaba un galope corto que se acercaba al monasterio. Allá abajo la yegua oscura quedaba a contraluz, inmóvil, era una sombra paciente. Sólo se movía en el aire la túnica ondulante del jefe beduino. Al acostarme yo dejaba abierta la ventana esperando que entraran sus manos. Urgentes, temerarias. Sólo las manos. Él quedaba allá abajo. Volaban hacia mí, flotaban en el aire, herían la piel de mis muslos con sus dedos de arena. Esas manos sobre mi cuerpo eran más frescas que el agua del oasis. En cuanto aparecía el sol huían por la ventana hacia el vacío, y yo quedaba sola, el aliento suspendido y el cuerpo en llamas. Cada una de las noches le entregué mis pupilas dilatadas. Cuando el retumbe de los cascos comenzaba a alejarse, el sol naciente trazaba figuras ondulantes sobre las torres del monasterio.
Afuera de mi celda, y sin sonido alguno, por los pasillos se deslizaban los monjes. Iban adheridos a las paredes de piedra, ocultos los rostros y las manos en el hábito marrón. Eran griegos, barbados y altísimos. No nos hablaban, nos servían la comida en silencio y señalaban las cosas con un dedo extendido así como el dedo de Santa Cira señalaba. Pero una noche de insomnio descubrí que cuando estaban a solas hablaban y reían muy fuerte, se susurraban secretos con los labios húmedos y se miraban ardiendo mientras bebían un vino dulce y espeso, añejado en bodegas surcadas por murciélagos.
Esa misma noche junté mis cosas. Inquieta, agazapada como una ladrona, sentí que me robaba a mí misma.
El bolso con mi ropa, el peine, el diario, la libreta de apuntes, y decidida bajé como un suspiro la colina. Mis pies volaban esquivando las piedras. Comencé a fundirme en el paisaje, fui parte del desierto. La luna estaba alta y caliente. Allá abajo, montado en su yegua negra y en la altura plana de un peñasco, me esperaba el jefe beduino. Un gesto de satisfacción le cruzó el rostro como una cicatriz reciente. Extendió la mano para ayudarme a montar y me abracé a su espalda. Sujeté con fuerza la moneda agujereada que colgaba de mi cuello y rodó mi bolso al suelo. Allá quedaron en el polvo la memoria, los últimos surcos de mi raza, y el camino de regreso. Cuando atravesamos las primeras dunas se borraron las huellas de los cascos.
Al tiempo mi piel tomó el color de su piel. Las mujeres aceptaron mis ojos claros antes de que yo me acostumbrara a ser una más entre sus mujeres. Pero fui su esposa dilecta. Por las noches me llevaba en ancas hacia la duna más alta, para mirar desde allí cómo el sol se escondía en la tierra como un grito de fuego. El destello de su diente de oro brilló casi todas las madrugadas en mi boca.
Las semillas de dátiles que hace tanto tiempo clavé en la arena hoy son un pequeño grupo de palmeras. Las he protegido con hileras de piedras y las riego cada atardecer, cuando el cielo se desploma por el peso de los colores que lo agitan. Soy una mujer velada que espera a su hombre, mansa, serena, tengo tatuajes azules en mi rostro y en las manos la forma de sus manos.
Por las tardes, sentada en la puerta de mi tienda, trenzo mi pelo y desato el nudo del olvido.